Aquel día mi cuerpo se impregnó de la sustancia del silencio y su vacío inaudito. Todavía hoy se estremece cuando lo recuerdo. Tenía 15 años. El mago que nos condujo a los 12 adolescentes hasta ese umbral de lo eterno, un profesor francés, de historia aficionado a la espeleología, nos había guiado durante dos o tres horas por el vientre de la tierra. Después, con la autoridad y la calma del chamán, en la increíble inmensidad de una cámara llena de estalactitas y recovecos, hizo que nos sentáramos separados y mezcló en su marmita secreta, muy lentamente, un poco de desafío, y otro poco de asombro, una medida de misterio y de valor, y unas pizcas de maravilla y aventura. Así, una vez apagadas las luces de todos los cascos y linternas, nos sumergimos en un silencio y una oscuridad absolutas, que así las nombró y así fueron. Nos había instruido para que aguzáramos la atención de nuestros sentidos, y recuerdo mi alborozo cuando oí la primera gota de agua golpear el suelo como con sordina, y el impulso que me entró de transmitírselo a mis compañeros. Pero no hice ningún ruido y seguí ahí, sumergida en la profundidad del descanso que sentía, mis sentidos poco a poco desprendiéndose de la alerta inicial y solo estando ahí, casi como si flotara, sin saber si la esponja que lo absorbía todo era yo misma o la oscuridad que me acogía. Percibí ese único sonido presente en la cueva varias veces más, tenue o con acento, espaciado de vacíos eternos. Pero el silencio solemne lo invadió todo de una forma profunda y amable, como hundir las manos en el barro blando, o sumergirse en agua fresca. Luego fuimos conducidos afuera del silencio con lentitud, antes de prender la primera luz pequeñita y amarilla que desbarató el escenario. La inmersión había durado 40 minutos, nos dijo el mago con admiración, pero dejó una huella en mi biología y en mi biografía a la que he sido sintonizada cientos de veces y que perdura tantos años después.
Siendo tímida y habiendo crecido en lugar pequeño, el silencio andaba por allí a menudo con sus diversos atuendos y matices. Había el silencio reverente y total de las mañanas nevadas, y el silencio denso, aturdido, de la niebla. Había también el silencio sonoro de los bosques, un poco intimidante al acomodarse los bichos en los arbustos al oscurecer. Estaba el silencio majestuoso de las cumbres de las montañas. Y luego el magnífico silencio anaranjado y añil de los atardeceres de verano, plagado de grillos y del misterio de la noche acercándose muy suavemente.
Más tarde aparecieron silencios que venían de otros sitios: de no saber qué decir o cómo hacerlo, o del asombro y la humildad ante la maravilla de nuestros cuerpos, o el silencio apretado de la pobreza, la sordidez y el dolor sembrados por todas partes. También oí el sonido de la bondad y el cuidado desplegados sin ruido, como un chal protector que se echa sobre los hombros; y el silencio concentrado por el esfuerzo de aprender todo lo necesario. Me llegaron desde dentro y desde fuera silencios llenos de púas y otros angustiados y temblones, o tensos como la brida que retiene a un caballo. Me acuerdo también del amargo silencio de la impotencia, y del silencio opaco de un corazón que no late al otro lado del estetoscopio.
Tantas formas de silencio, amigo, enemigo, vacío o rebosando compañía, tan elocuentes en sí como inabarcables para el lenguaje.

A trancas y barrancas he ido adentrándome, lentamente, en este sendero misterioso por el que todavía sigo caminando. Algo dentro de mí fue barriendo desde bastante pronto, poco a poco, muchas de las palabras que en su día me supieron a eternidad y amor y presencia, y me he ido quedando con un enorme silencio que no dice nada y lo dice todo y es pobre y es rico y todo a la vez.
Leí en alguna parte que el silencio es un vientre1. Pensé entonces que también el vientre es un gran silencio en el que una nueva vida toma forma y se abastece de todo lo que necesita para mostrarse en la plenitud de su desnudez. Mi tarea consiste, en parte, en acompañar a personas en su viaje al interior de ese vientre, de su propia cueva, y facilitar, en ese fondo de oscuridad innombrable algo de la magia que vuelva amable la negrura, algo que consuele, que asombre, que descanse de lo difícil, que restablezca las conexiones, para poder salir al exterior con algún rincón del corazón ensanchado, con algo de luz nueva y alguna sensación de paz y de acogida prendida en su ser y en su memoria. Como marmitas rebosantes de poción mágica, qué potencia sanadora la de las palabras, la escucha y el silencio. Pero también qué veneno corrosivo contienen a veces.
Palabras, imágenes y ruido se precipitan sin tregua por las cornisas de nuestros miles de aparatos, corren como torrentes entre nuestros dedos y en las calles, despachos, tiendas terrazas y bares llenándolo todo, aturdiendo los sentidos y la mente y nuestras sociedades enteras.
Nos queda la humilde militancia de cultivar el silencio y la escucha como una planta pequeña que hace risueña una estancia, como un oasis del alma en el que saciar la sed del camino.
Nos queda el silencio, sí, el vientre del silencio que gesta secretamente, sin que sepamos muy bien cómo, nuevas vidas. ¿Sabremos adentrarnos en su magia?
1 Alejandra Pizarnik
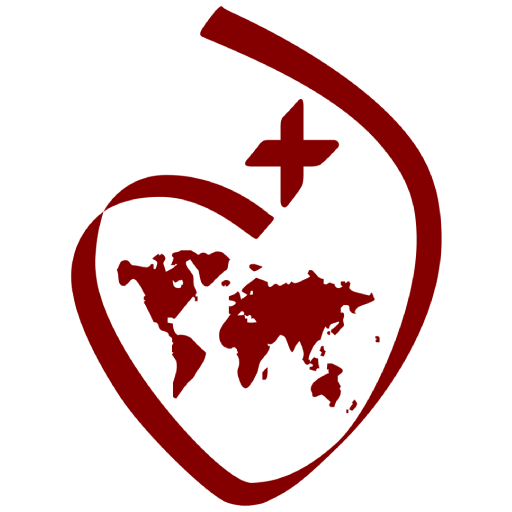


Excelente Mariajo, gracias!
Me ha encantado, Mariajo
Muy bello y sabio
ESKERRIK ASKO!
Me encantó. Muchas gracias querida Maria José. Gran abrazo desde Colombia.
Gracias Mariajo…me ha llegado tu experiencia y me ha conectado con el sabor del Misterio de la vida , con el anhelo de ir aprendiendo a reconocerlo, acogerlo y descansar en su hondura silenciosa , integradora de todo lo que existe.