Cuaresma | Tres sendas para desplegar el amor
En estos tiempos en que millones de seres humanos se ven obligados a desplazarse en condiciones infrahumanas y donde somos urgidos a recuperar la hospitalidad, la Biblia nos invita a poner la mirada en dos mujeres migrantes que se animaron y acompañaron en su pobreza: una es Noemí, mayor y viuda a la que se le fueron muriendo sus tres hijos, otra es Rut, su nuera, viuda, joven y extranjera. Sus circunstancias vitales son distintas y aunque el futuro es incierto para las dos, se tienen la una a la otra y emprenden un camino en el que van a aprender a cuidar la vida y a tejer juntas un horizonte de sentido.
En un momento de la historia, Noemí le dice a Rut: «hija, quiero buscarte un lugar donde vivas feliz» (Rut 3, 5). En boca de esta anciana valiente, Dios expresa el deseo que tiene para cada uno de nosotros, lo que más le agrada. Y sabemos que ese lugar donde poder vivir una vida más plena, una vida con gusto y con sentido, no es un lugar físico, sino un paisaje que vamos tejiendo con otros adentro y allí donde se despliega nuestra existencia compartida.
La cuaresma se nos presenta como un tiempo donde poner los medios para dejar emerger ese deseo esencial de Dios para cada uno, y como un tiempo para ayudarnos – en el lugar donde a cada unos nos toca vivir- a posibilitar una vida «bendiciente» para otros, sobre todos para aquellos que la tienen más amenazada.
El desierto se nos muestra como el lugar desde donde volver a recomenzar, un espacio ambivalente en toda vida humana Share on X¿De dónde parten las sendas de la cuaresma? Después de la experiencia fundante de sentirse profundamente amado por Dios, Jesús es conducido al desierto (Mt 4, 1). El desierto se nos muestra como el lugar desde donde volver a recomenzar, un espacio ambivalente en toda vida humana: el lugar de la prueba y el lugar donde somos hablados al corazón. «La llevaré al desierto, y le hablaré al corazón» (Os 2, 16).
La primera invitación es a bajar al corazón, a cuidar ese tiempo en el que aprendo a recibir mi vida, no desde mi mirada, ni desde mis voces, tampoco desde miradas exteriores…sino que me voy recibiendo cada día desde esa mirada de bendición que nos es ofrecida desde el principio y que suavemente nos descubre todo aquello que necesita ser reparado y sanado en nosotros.
El desierto nos lleva a simplificarnos, a aligerar los pesos de la vida, es el lugar donde se limpia nuestra mirada (saturados los ojos de fijarlos en tantas pantallas), donde relativizamos las cosas y aprendemos a agradecer lo esencial.
Jesús probará y aquilatará su amor en el tiempo del desierto. Lo pasa mal: sufre hambre y es tentado en los modos de recorrer el camino, y desviado hacia maneras que hacen la vida más cómoda y menos solidaria. Es empujado a actuar por su propia cuenta y a emprender hábitos que colocan arriba (aleros no nos faltan), pero Jesús elige caminar junto a los que están abajo, fiado totalmente de su Amor y su Compañía. Nos lo enseña porque él mismo lo pasó: estamos hambrientos de muchas cosas. Tenemos hambre de atención, de aprobación, de afecto. Pero sólo Dios puede colmar el fondo anhelante de nuestra vida.
A lo largo de estos cuarenta días se nos proponen tres itinerarios para poder vivirnos desde el centro, desde el corazón: el ayuno, la limosna y la oración. Tres sendas que tocan nuestras relaciones primordiales -con uno mismo, con las criaturas, y con el Creador- y que nos ayudan a integrar nuestra vida para poder ofrecerla allí donde estamos. Se trata de ir adentrándonos en cada una de ellas para caminar hacia una mayor concreción en el amor.
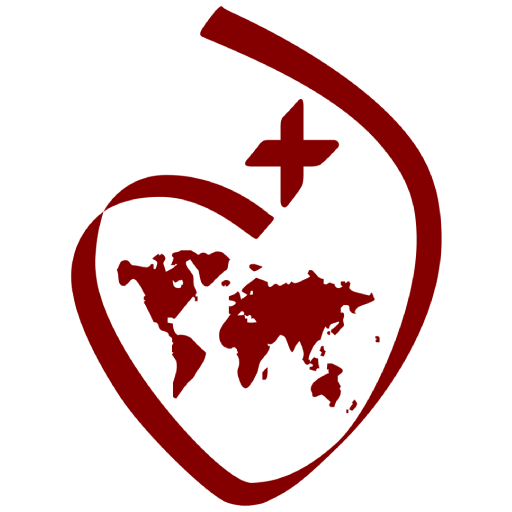


Gracias por compartir palabras y ofrecer una vida nueva en este tiempo de cuaresma. Ver todo desde la mirada del principio, sin nada, despojarse por completo…compleja tarea
Gracias,por tu compartir me adentra en el encuentro con Jesús de Nazaret.
Mariola me encanta todo lo que escribes soy una fan tuya gracias desde México.