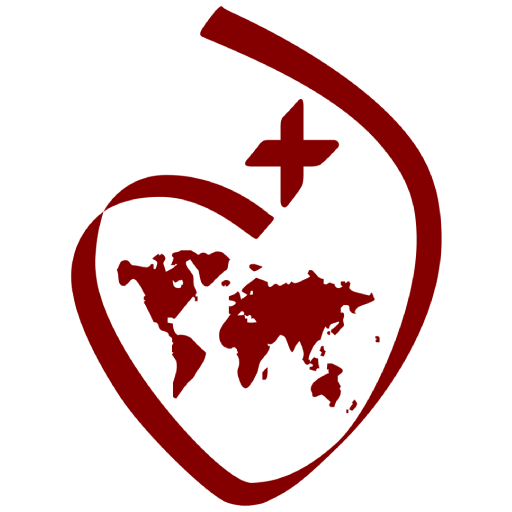Joigny y Dúdar: dos paisajes de infancia
Dúdar es sin duda un nombre desconocido para la mayoría de vosotros, y no tanto para aquellos que me conocéis. Espero que al terminar de leer estas líneas os queden ganas de saber más sobre él. Dúdar, es el pueblo donde nací y que me vio crecer, el que ha configurado mi manera de ser y hacer, de estar y actuar en la vida. Me parece que a Sofía también se le notaba su procedencia y, como a ella, el contacto con el campo y la naturaleza me ha enseñado a valorar el esfuerzo del trabajo, la importancia de respetar el ciclo del tiempo y sus ritmos, la necesidad de trabajar con otros a la hora de la cosecha.
Para situaros en este contexto histórico y familiar de mis raíces y orígenes, os diré que nací un 27 de diciembre, fiesta de San Juan evangelista y víspera del día de Inocentes y esos santos han dejado huella en mi manera de ser. Nacer ese día no fue casualidad: Juan ha aportado a mi vida el equilibrio entre la dimensión contemplativa y la lucha por la justicia a la que me invitan los santos Inocentes. Esas dos dimensiones – acción y contemplación – las tenía Sofía muy claras, de ahí su insistencia en la oración y la vida interior como fundamento de nuestra vida apostólica. Ella había crecido contemplando en las cepas de su tierra cómo los sarmientos se adhieren a la vid y aprendió que el secreto para dar fruto está en la vida que nace desde dentro, desde las raíces y el corazón.

La noche de mi nacimiento, el frío y las heladas impidieron que mi madre fuera trasladada al hospital y tuvo que ser atendida en casa por la matrona del pueblo, una anciana experta en traer niños/as al mundo. Me cuentan que yo era muy pequeña y frágil y que por eso me bautizaron a los pocos días de nacer. Si a Sofía la había traído al mundo el fuego, a mí me trajo la nieve, pero la fuerza del Espíritu y la fe de nuestras madres hicieron posible el milagro de la vida. La fortaleza de Sofía, a pesar de su salud frágil, me invita siempre a ser una mujer fuerte, resistente al sufrimiento y a las adversidades y a que mi manera de relacionarme sea, como la suya, una mezcla de ternura y firmeza.
Mi pueblo, situado al pie de Sierra Nevada, en la Vega de Granada, es pequeño y sencillo, humilde y solidario. Su belleza hay que descubrirla en lo natural y ordinario de sus calles y rincones, en la austeridad y sobriedad de sus casas encaladas de blanco, en la acogida de sus gentes, en la riqueza de sus campos: olivos, viñedos, cerezos, almendros y membrillos, que son una fuente de riqueza para sus habitantes. La riqueza y el encanto de Joigny está también en sus campos, en la belleza de sus casas con entramado, construidas con los árboles de sus bosques.

Desde muy pequeña recuerdo a mi padre hablar del campo con verdadera pasión: cuidar la tierra era su gran vocación y de él aprendí a amar y a contemplar la naturaleza, a disfrutar de las cosas sencillas y a convertir lo pequeño e insignificante en algo grande y extraordinario. Los viñedos eran su tesoro, los mimaba, cuidaba y acariciaba, a cada vid la hacía sentir única y especial y celebraba cada brote de vida en las cepas: decía que era milagroso que, después de la poda, la vida de aquella viña centenaria empujara para salir con tanta fuerza y regalarnos sus mejores frutos. Su rostro y su corazón se iluminaban cuando hablaba del misterio de la vida, del milagro de la poda y de la alegría de la cosecha. Me enseñó a valorar las cosas sencillas, a vivir agradecida y a ser solidaria con los que tienen menos. Así es como descubrí la importancia de hacer sentir a mis alumnos que son únicos, especiales, que son mis preferidos, mis favoritos. Cuando me escuchan susurrarles al oído “eres mi alumno más querido”, sus caritas se llenan de alegría y me regalan sus sonrisas más pícaras y cómplices, esas que te ensanchan el corazón y te hacen experimentar el verdadero amor.
He aprendido de Sofía que el amor debe ser amor concreto, hondo y fiel a lo pequeño, hecho de complicidades y sencillos detalles. Como ella, he podido experimentar que la poda es necesaria y que hay que aceptarla, aunque cueste, con respeto, dedicación y sabiduría.
Mi madre, como la suya, lleva la marca de ser una mujer de pueblo y me ha dado suelo, raíces, seguridad, confianza en mí misma y en Dios. Aún hoy, con 92 años, me sigue diciendo: “Tú vales por lo que eres, no por lo que tienes o por lo que haces. No lo olvides nunca: ¡Dios te quiere así, y yo también!” Es una mujer fuerte y a la vez delicada y sensible, exquisita en el trato con todos, con una gran humildad y sencillez, una fe recia y profunda y gran sabiduría. Mira con la bondad del corazón de Dios y la transparencia del agua cristalina, siempre dispuesta a regalar una sonrisa, aunque llore por dentro. Transmite paz y serenidad, seguridad y ternura y es un referente para sus vecinas. Su casa sigue con las puertas abiertas y cualquier vecina puede entrar fácilmente a pedir lo que necesita o a traer algo: es muy bonito ver cómo nos ayudamos y sabemos compartir. En mi pueblo se vive con naturalidad lo del evangelio: “lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis”.

Cada vez que vuelvo al pueblo vienen a mi corazón escenas entrañables de mi infancia, de las distintas épocas del año y de los juegos que más me hacían disfrutar. Recuerdo ir a los huertos a jugar al escondite y a “robar” frutas y hortalizas a los vecinos, escapando a toda prisa en muchas ocasiones para que no nos pillaran. Me encanta lo que cuentan de las escapadas de Sofía para jugar en las viñas y de las reprimendas de su hermano después.
Del invierno recuerdo el olor a humo, a tierra mojada, a hierba recién cortada, a matanza, a hogar. Cierro los ojos y es como si volviera a estar allí. Del verano, aún puedo sentir el calor sofocante cuando iba a la era a trillar con mi padre y mi hermano, el levantarme de la siesta a escondidas, para ir al río con mi hermano pequeño a bañarnos y a coger renacuajos. Luego ayudaba a las vecinas y a mi madre, a hacer conserva de frutas y hortalizas variadas, una tradición que sigue viva hoy día; jugar en la calle por la noche, mientras las mujeres hablaban de sus cosas sentadas al fresco en las puertas de las casas.
Del final del verano recuerdo la recogida de la uva en familia y la elaboración del vino: pisar las uvas en el lagar de casa era una fiesta para mí, tanto, que renunciaba a ir a las fiestas del pueblo vecino para quedarme con mi padre haciendo el vino. Ese olor a uvas recién cortadas, dispuestas en banastas para ser trituradas y prensadas, el verdor de los pámpanos, los racimos apretados…, ha marcado mi vida y me alegra saber que también Sofía vivió marcada con el sello de lo natural y sabroso de un pueblo.

Me la imagino diciéndome: “¡Qué suerte tenemos de haber nacido y crecido en un pueblo, rodeadas de naturaleza! Qué suerte permanecer vinculadas a la tierra fértil que nos vio nacer y estar enraizadas en los valores que nos transmitieron nuestros padres y que siguen siendo válidos y fecundos hoy. Permanezcamos unidas a la Vid como el sarmiento a la cepa, confiadas en el Viñador que nos sostiene, acaricia, cuida y alimenta con su Amor”.