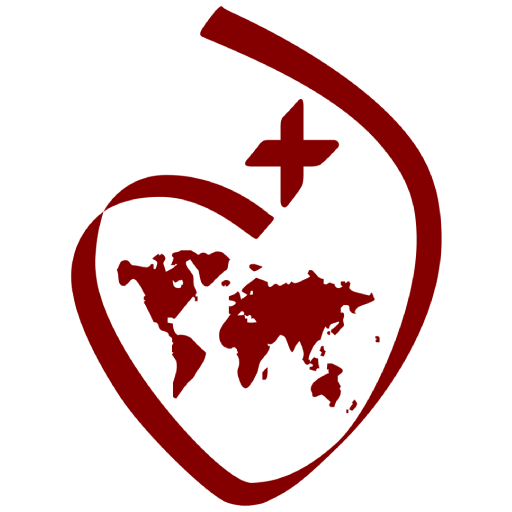He leído en alguna parte, que el 60% de los consultados acostumbra a leer algún libro en verano. Supongo que ese dato hay que cogerlo con pinzas: es de trazo grueso. Confunde verano —tres meses—, con vacaciones de verano —apenas una quincena—.
Leer no es privativo del estío. Sin embargo, algo tiene la canícula que invita a pasar la tarde a la sombra de las páginas de un buen libro. Cuando no podemos nada contra el mercurio, nos queda, al menos, refrescar la mente al abrigo de una lectura.
Las vacaciones tienen algo de libro abierto. Son una página por escribir. A diferencia del curso lectivo, donde más o menos siempre sabes qué harás mañana, en vacaciones la novedad aparece a diario. Hay que descubrir cada jornada. Leer, encaja con las vacaciones como un pie en su propia huella. Más horas de sol para la lectura al aire libre, más tiempo disponible, una mente que no está distraída con las urgencias del quehacer.
Dicen que no hay verano sin pueblo. El de mi infancia se tostaba en uno de la Costa Tropical. Al final del paseo marítimo ponían puestos de libros cuya selección de títulos era orgánica, azarosa o ninguna. Allí apostabas al nombre más rimbombante, juzgabas al libro por su pasta. Eso explica que en mi adolescencia descubriese la novela negra, de mano de obras como Muerte de un policía, del matrimonio formado por Maj Sjöwall y Per Wahlöö, —padres del nordic noir— o la no menos impactante Todos muertos de Chester Himes. Suerte que por casa había adultos de mejor paladar y pude tropezar con Cumbres borrascosas. Tiene el verano esos días casuales con los que maridan bien las lecturas inesperadas, o random como dicen ahora. Se ha quedado conmigo aquel día estival en que me vi incapaz de soltar La sombra del viento, consciente de estar leyendo una de las mejores novelas de mi vida, viniera después lo que viniera.
En verano intentamos viajar. Desde hace unos años, hago acopio de autores de la ciudad de destino. Los leo con anticipación, pero sobre todo los leo allí, donde se concibieron. He descubierto que en muchos casos, una buena novela te presenta la ciudad mejor que una guía de viajes, porque te cuenta lo que está pero no se ve: te habla del alma de los pueblos, no de sus edificios. Hace tres veranos, recorrimos Euskadi. Leí La tía Tula estando en Bilbao. Después El árbol de la ciencia, ya en San Sebastián. Hace dos años, compré en Toulouse un ejemplar de El principito en francés. El año pasado, en Turín, leí El nombre de la Rosa. Vayas donde vayas y hagas lo que hagas, siempre habrá libros vinculados. Todo está en los libros y si hacemos conectar sus temas con nuestro momento, entonces la lectura se vuelve tan natural como el calor al verano.
Suelo recordar las novelas que leo, pero no puedo precisar si las leí en otoño o en primavera. Sin embargo, las de verano, —será por el contexto—, sí las recuerdo encajadas en su tiempo, como si fueran golondrinas de papel que pudieran ser leídas en época distinta.
Las vacaciones se pensaron para desconectar. Para alejarnos de la labor que nos desgasta. ¿Qué más distancia que la que te da un buen libro? Cuando lees, tu mente asume el rol del personaje. Tiene que hacerlo para poder visualizar la historia que se le sugiere. Sin la recreación, —la imagen figurada— de lo que leemos, la literatura no es posible. Por eso leer supone salir de ti mismo para entrar en otra vida, de ficción o no. La montaña, la playa, el camping o ese viaje al extranjero nos permiten descansar de la rutina, del ajetreo, del estrés y la exigencia de rendimiento. Pero únicamente leer nos permite descansar de nosotros mismos: del yo.
La lectura es la claudicación de las fronteras personales. Es rendir armas a nuevas miradas y dejarnos invadir por nuevos puntos de vista, otras experiencias. Esa apertura puede ser refrescante y un tónico ideal para volver renovados a la actividad. Leer es broncearse por dentro.
Y yo me pregunto: ¿y el otro 40%? ¿Por qué no acompañar las vacaciones con un libro? Creo que no hay personas lectoras y no lectoras. Simplemente, hay gente que todavía no encontró su libro.
¿Qué podemos leer este verano?
Por ejemplo, libros que nos inviten a reflexionar sobre la actualidad. Podemos sugerir El loco de Dios en el fin del mundo, de Javier Cercas. El autor, —ateo, anticlerical y oriundo de una familia católica— fue invitado a acompañar al Papa Francisco en su viaje pastoral a Mongolia. Se ha publicado apenas tres semanas antes del fallecimiento del pontífice, es una obra a medio camino entre la crónica, el ensayo, la biografía y la autobiografía, que ha ganado un interés inesperado. Próxima a sus habituales novelas-testimonio, en esta ocasión, el propio Cercas es el protagonista de interesantes diálogos con personalidades diversas del ámbito religioso, mientras acompaña —y nos muestra desde dentro— a la comitiva de un viaje papal.

Podemos optar por un clásico que esté en nuestra eterna lista de lecturas pendientes. Qué tal El gran Gatsby, que está celebrando su centenario. Una novela sobre el género humano, sobre la decadencia moral y los peligros de la opulencia.

Y como no solo de clásicos viven los lectores, también podemos descubrir una novela extraordinaria en «Victoria», de Paloma Sánchez-Garnica. Una epopeya moderna. Un paseo por el siglo XX de la mano de una mujer que vivirá a ambos lados del Telón de Acero. Habla de dos hermanas enfrentadas, durante décadas, por la sinrazón de las ideologías. Una reflexión sobre los muros que levantamos con los ladrillos de nuestros prejuicios y que no hacen más que convertirnos en prisioneros de nuestros propios límites.

En tu paseo por la librería, también verás «Los siguientes» de Pedro Simón. Novela inolvidable que marca a quien lee. Una obra muy amena, de trato fácil, pero tan profunda y tan honesta, que parece impropia de estos tiempos de azucarillo y ocultación de lo incómodo. Un atisbo de comprensión sobre la enfermedad, el cuidado de nuestros mayores y el peso de toda una vida. Una mirada al atardecer de la vida y una guía para el discernimiento. Uno de aquellos buenos libros que, por decirlo con Alcott, «se abre con expectación y se cierra con provecho».

Sin las vacaciones, la vida carecería de contraste. Sería todo trabajar. Necesitamos el contraste. Si esta tinta fuera blanca, no podrías leer este texto. La vida cotidiana, a veces nos abruma con velocidad, prisa, urgencia. Las redes sociales —internet toda— nos están educando en la inmediatez. Un vídeo que dura más de quince segundos aburre. Apremia ver el siguiente. Un texto largo no se lee, ha de comprimirse. En cambio, leer un libro requiere pausa, paciencia, tiempo, reflexión. Ahí se abre la posibilidad de mirar, de meditar, sopesar. El pensamiento crítico encuentra el espacio que le ha robado la premura de la sociedad. Leer se ha convertido un acto de rebeldía. Una protesta silenciosa.
Si queremos romper con la rutina, leer es el desafío, porque hemos diseñado un mundo para que no quepa el sosiego que necesita la lectura. Ante la prisa, la pausa. Ante el furor, la serenidad del pensar. Ante el proselitismo social, el libro.
¿Qué libro?
Sugerencias de lectura hay miles. Tantas como gustos y preferencias. Dijo André Gide: «Ante ciertos libros uno se pregunta: ¿quién los leerá? Y ante ciertas personas uno se pregunta: ¿Qué leerán? Y al fin los libros y las personas se encuentran».